1
—Me cago en…
Reaccionó como si hubiera recibido el impacto de una descarga eléctrica cuando sintió cómo su pie derecho se deslizaba sobre una masa blanda que, aun sin poder distinguirla, no tuvo dudas en identificar. Pero no consiguió terminar la frase porque en ese instante se descubrió incapaz de decidir en qué o en quién cagarse, entre las muchas posibilidades a su disposición, acumuladas a lo largo de tantas experiencias vividas que, en su mayoría y con bastante razón, podría considerar merecedoras del improperio. Mecánica, obtusamente, volvió a subir y bajar el interruptor ubicado junto a la puerta de entrada, pero la luz nunca se hizo. Las manchas oscuras en los cabezales de la lámpara ya le habían advertido de la cercanía de aquel desenlace, para el cual no tenía otra solución que esperar el milagro físico o químico de una improbable resurrección. Aunque él bien sabía que ese prodigio tampoco se haría. A pesar de que el olfato agredido ya le revelaba el nivel y la cualidad del estropicio, en la penumbra, apoyado en el pomo de la puerta, realizó uno de sus habituales ejercicios de masoquismo cuando se empeñó en observar, con el asco y la mueca correspondientes, la puntera y la suela de su zapato derecho, generosamente premiadas con la mierda de la gata negra de Nora, la muy hija de puta —la gata—, que la había cogido con venir desde su casa y entrar en la suya con el empecinado propósito de vaciar sus tripas allí, como si no hubiera suficientes patios, azoteas, yerbazales, aceras, calles, parterres para hacerlo. O cagar en su propia casa, cojones.
—La voy a matar —dijo—, que la voy a matar —repitió, ahora en alta voz, como para convencerse de que no había otra solución ante la disyuntiva de vivir enclaustrado para evitar las sibilinas incursiones gatunas o el merecido ajusticiamiento. Y con aquel calor que exigía ventanas abiertas para procurar el auxilio de alguna brisa, la balanza se inclinaba por la ejecución. Desde hacía un tiempo, los deseos de matar a algo o alguien se le estaban convirtiendo en una obsesión perentoria y, habida cuenta de las experiencias personales y familiares que lo acompañaban, semejante reclamo asesino lo asustaba y muy pronto lo alarmaría aún más.
Caminando sobre los talones fue a sentarse en una de las dos vetustas butacas de madera, ambas ya medio desfondadas, la más próxima a la ventana por la que entraba un poco de luz desde la casa de Nora. Con la esperanza de que aterrizara en la mesa, lanzó hacia las tinieblas de la cocina el paquete de café envuelto en papel de regalo que traía consigo y se descalzó. Después de llevar tantos años viviendo entre la mierda existencial e histórica, la peste de las eyecciones todavía lo repugnaba y nada más imaginar cómo debía manipular aquel pegote para limpiar el zapato le revolvía las vísceras hasta la amenaza del vómito.
Entre una lámpara fundida, un zapato embadurnado con profusión y la perspectiva de tener que remover tanta mierda —la del calzado y la que podía vislumbrar macerada en el piso, justo en la entrada de la casa— para luego, por fin, superar su desánimo e intentar cocinar algo entre las pocas posibilidades que su maltrecha despensa le ofrecía, se decantó por el alivio más expedito. En plantas de medias avanzó hacia la cocina y casi gritó de júbilo cuando la bombilla respondió a su reclamo. Abrió el armario colgado sobre el fregadero, sacó la botella mediada de ron y, en el mismo vaso manchado por el café que había tomado en el desayuno, hacía muchísimas horas, vertió una cantidad generosa del anestésico. Recostado en la meseta inhaló el perfume etílico que espantaba otras emanaciones y se sirvió el primer trago de un día que, se suponía, había marcado el momento tan esperado de su liberación. Al menos de su liberación laboral. Que sí, que se merecía el trago. Y lo bajó de un golpe.
Un poco más sosegado por la dosis de alcohol ingerida y con la intención de repetirla, optó por resolver el que seguía siendo su principal y más urticante problema. Abrió el candado del clóset de la terraza y sacó los útiles de limpieza: escoba, trapeador, bayeta, recogedor, cubo, todos atormentados por un dilatado uso y aun así convenientemente protegidos, pues las cosas andaban tan jodidas en el país que hasta las escobas viejas y las bayetas deshilachadas podían ser robadas. Dos veces se las habían birlado y dos veces él las había repuesto llevándose las escobas y colchas de limpieza de su oficina, una solución que había cancelado esa misma mañana con su retiro laboral. Con aplausos de sus compañeros incluidos. Regresó a la sala y, con el auxilio de las luces provenientes del portal y de la cocina, estudió el panorama y se puso en acción. Con el borde del recogedor trató de levantar la mayor cantidad de la mierda aplastada junto a la puerta, justo sobre las losas más gastadas y porosas y, desde su portal, propulsándola con el mismo recogedor, lanzó la plasta hacia el patio de Nora: esa mierda le pertenecía y él se la devolvía. Entonces aferró la escoba y fregó el suelo como si quisiera levantar las decrépitas baldosas y barrió el agua sucia hacia la acera. Total, a nadie le importaba que allí hubiera un poco más de mierda. Repitió la operación vertiendo otro poco de agua, restregó y escurrió de nuevo y luego roció la zona afectada con los restos de un ambientador de efluvios dulzones (debía ahorrarlo, porque también lo había sustraído de su trabajo) y, ya que estaba en la faena, trapeó toda la sala, un espacio desangelado desde que se concretó el desmontaje del abigarrado taller de costura y las estanterías de lo que muchos años antes había sido la pequeña quincalla que su abuela Lola había organizado en ese salón. Desde la muerte de su abuela y la partida de su hija Aitana aquella estancia, sin la caricia de un florero o una simple fotografía enmarcada, siempre le parecía como extraviada, incluso un poco ajena.
El ejercicio lo había hecho sudar y, de tránsito por la cocina, se mojó la cara, se dio otro lingotazo de ron y se dispuso para la empresa más onerosa: la limpieza del zapato mancillado. En el lavadero, con un viejo cepillo de dientes y sin escatimar el agua (menos mal: era el día, cada tres, que les llegaba agua del acueducto y presumía que sus tanques debían de estar llenos, aunque en cualquier caso siempre era mejor asomarse para comprobarlo, en este país nunca se sabe, pensó), fue desprendiendo el detritus y supo que otra desgracia se cernía sobre su existencia: la mano enfundada en el zapato se humedeció con el agua filtrada a través de la piel o de la suela, ambas gastadas, del calzado, el par más decente que tenía y, por lo que suponía, o mejor, por lo que sabía (con aritmético conocimiento gracias a su oficio de contador), el único miserable par de zapatos que tendría en mucho tiempo. A menos que le llegara algún salvavidas económico más generoso de lo habitual, esos envíos de plata y alguna otra cosa indispensable (un medicamento, unas maquinillas de afeitar, un pack de calzoncillos, ¿tendría que pedir unos zapatos?, ¿y dinero para sustituir la lámpara difunta?) que él había bautizado como «donaciones»: de su hija Aitana desde Barcelona, en más raras ocasiones de su sobrina Violeta, desde Tampa, o muy de cuando en cuando de alguno de los amigos, Pastorcito o Felipón, los menos desmemoriados, ambos asentados en Miami. Y no se sorprendió cuando sintió que, a pesar de haberse prescrito medio vaso de ron como remedio antidepresivo, lo acechaban unos invasivos, más que comprensibles y justificados, deseos de llorar. En los últimos tiempos también solían asaltarlo esos deseos. Que todo era como para llorar, coño.
—¿Y qué tú estás haciendo ahí? —La voz de Nora lo sobresaltó—. ¿Lavando a esta hora?
No se volvió, pues la supo asomada por encima de la barda que dividía sus respectivos patios, con toda seguridad sonriente, quizás burlona. Bueno, ella podría reírse porque no había sido la que se había embarrado con la mierda de su gata. Cepilló con esmero unos últimos rescoldos de excremento, roció más agua y habló sin voltearse.
—No me hagas hablar… Mira que…
—Pues no hables, chico… Bueno, suelta eso y agarra aquí.
Acomodó el zapato en una pared del lavadero, con la puntera hacia abajo, para que drenara mejor el agua, y se olió los dedos: no, no apestaban, al menos a mierda. Secándose las manos en las perneras del pantalón, al fin se acercó al muro. Sí, Nora sonreía cuando le extendió la vasija plástica cubierta con un paño y que sostenía sobre un trozo de toalla. Como hacía evidente el olor que regalaba su cuerpo, la mujer estaba recién bañada, su melena todavía húmeda.
—Cuidado, está hirviendo —le advirtió ella, y él tomó el recipiente.
—¿Y esto?
—Quimbombó con plátano maduro… Me regalaron hoy el quimbombó y como sé que te encanta. Te salvaste.
—Gracias, de verdad me salvaste…, no sabía qué coño iba a comer hoy. —Y sintió cómo sus tensiones perdían un poco de vapor.
—¿Por qué hoy no viene tu novia Yunisleidis, la culigordo? —La pregunta arrastraba una tonelada de ironía.
Rodolfo tenía amantes ocasionales, a las que solía llamar ninfas, la mayoría cuarentonas y cincuentonas enfermas de soledad, casi todas adictas al alcohol, y todas con brújulas vitales bastante enloquecidas. Pero de vez en cuando también caían en sus redes algunas presas increíblemente apetecibles, como la mulata china Yanelis.
—Hace dos días que ni sé de ella, a lo mejor al fin se fue del país. Ahora los que no aparecen es que se fueron, y cada día se van más.
Nora asintió, aunque sin demasiada convicción. Pensaba en otra cosa: le intrigaba saber, con sus sesenta y siete años a cuestas, qué podía hacer Rodolfo con esas damas, a todas luces voraces. ¿Les pagaba? Rodolfo siempre escatimaba información al respecto.
—¿Qué edad tiene esta novia, tú? ¿Yamila?
—Yanelis, Yanelis… Treinta y seis… Un poco vieja ya, ¿no?
—Sí, una anciana…, qué disparate… Oye, ¿y por fin? —quiso saber ella, y en el tono de su voz se revelaba ahora un interés más concreto.
—Ya. Se acabó… Por fin estoy jubilado…
—Vaya, felicidades…
—¿Qué felicidades, chica? Si no fuera por ti y por mi hija, con lo que me van a pagar ahora sí estaría listo para morirme de hambre. No alcanza ni para… —Evitó cualquier recuento, pues recordó que unos minutos antes ya había sentido deseos de llorar. Porque su situación era como para llorar—. Coño, Nora, después de jodernos toda la vida, de trabajar casi cincuenta años, ¿nos merecemos esta miseria?
Nora asintió.
—Sí, Rodillo, nos lo merecemos todo… y más. —Solo ella, desde siempre, le llamaba así, Rodillo, nunca Rodolfo o Rodo, como los demás—. Pero no te quejes: si esta semana estás en llamas…, la que viene vas a estar peor.
—Es verdad… Qué consuelo… Y tú, ¿hoy te quedas aquí?
Nora afirmó con la cabeza antes de responder.
—Sí, Mima está bastante bien estos días y quería cogerme un descanso. Mi prima Amparito anda otra vez fajada con el marido y se está quedando todo el tiempo allá en la casa con ella —explicó Nora—. ¿Sabes una cosa? A veces siento que me he convertido en la madre de mi madre y que tengo que cuidarla hasta que…, bueno, eso.
—La vejez es una mierda.
—Chico, hablando de eso…, ¿a ti no te da peste a mierda?
—Debe ser que no me he bañado todavía —trató de ironizar, y sin pensarlo demasiado agregó—: o será que me siento como una mierda y huelo… Oye, ¿quieres darte un trago?
Rodolfo se arrepintió al instante de haber lanzado una propuesta tan intempestiva, quizás desatinada. En realidad, esa noche, la primera en que debía asumirse como un viejo jubilado y más pobre, él hubiera preferido estar solo, revolcándose en sus frustraciones. Mientras, apoyada en la barda que dividía la propiedad, Nora hacía como si meditara su decisión. Negó varias veces. Y luego volvió a sonreír.
—Eres el diablo, coño… O vidente… Llevo para allá mi plato de quimbombó y comemos juntos. De todas maneras, también hoy vine para acá porque tengo que hablar contigo. Creo que mucho…
—¿De qué?
—Doy la vuelta y te digo.
—Dale…, pero déjame bañarme primero…, la peste a mierda… Y este calor que no se va…
…..
Sentirse limpio lo reconfortaba. El olor de la piel beneficiada por el jabón siempre lo reconfortaba, y uno de sus lujos era, si había suficiente agua y podía, el de ducharse dos veces al día en verano, que en la isla podían ser muchos días. La compañía de Nora, sin embargo, lo complacía más. Las ninfas ocasionales y unos tragos de alcohol, la pulcritud de la higiene corporal y la cercanía de Nora eran de las pocas satisfacciones que conservaba luego de tantas pérdidas y fracasos. Oloroso a la colonia de ocasión que administraba con austeridad, vestido apenas con el calzoncillo y con la toalla aferrada a la cintura, entró en la cocina. Nora, ataviada con la muy descolorida bata de andar por casa que usaba cada noche, ya ocupaba un lugar en la mesa cuadrada que, en tiempos mejores, también había servido para jugar al dominó. Sobre unos gastados mantelillos de plástico la mujer había colocado los dos platos de guiso pardusco en el que flotaban los trozos verdes de las vainas del quimbombó y las ruedas amarillas del plátano, promesas de sabores rotundos. En el centro de la mesa, en una pequeña cesta de mimbre, cortado en dos mitades, estaba la raquítica pieza de pan que les vendían cada día, junto a dos vasos limpios y a la botella de ron donde aún reposaba algo más de un tercio de su contenido. La imagen podía representar la cena de un dilatado y persistente matrimonio que ha atravesado largos años de convivencia: la estampa de algo que pudo haber sido y ya nunca podría ser.
—Sirve tú —dijo ella cuando él ocupó su silla.
—¿Cuántos días hacía? —quiso saber él antes de escanciar el alcohol.
—Una pila… —Ella ahora estaba seria—. No sé, hacía como dos semanas que no tomaba nada más que agua. Pero tú debes ser adivino, hoy me hacía falta. Mucha.
—Y a mí…
Sirvió ron en los dos vasos.
—¿Por la jubilación?
—No… o sí. Pero sobre todo por culpa de la hija de puta de esa gata tuya. —Se dio un trago de ron y comenzó a contarle el escatológico accidente que había sufrido.
—Es que está vieja…, pobrecita mía, como que ha perdido las nociones. —Nora trató de justificar a su queridísima gata y volvió a sonreír.
—Estará vieja, pero se pasa el día por ahí singando con cuanto gato sarnoso aparece por los alrededores —atacó Rodolfo.
Cuando Nora probó el ron, sus facciones reflejaron de inmediato el golpe expansivo que la bebida provocaba en su organismo y su psiquis. Muchos años atrás, en una época de frustración y desajuste personal, golpeada por varios flancos, había tenido sus primeros contactos intensos con el alcohol, aunque se había distanciado de él con relativa facilidad cuando descubrió que estaba embarazada. Varios años después, desatada otra crisis tal vez más dolorosa, había sufrido una verdadera adicción que, esta vez con mucho esfuerzo, al fin había vencido luego de lo que ella llamaba una temporada en el infierno, un período tenebroso en el cual se sintió perdida, abocada a la depresión. Pero desde hacía un tiempo, luego de más de veinte años de radical abstinencia, la mujer se permitía beber en muy determinadas ocasiones, en dosis reducidas, vigilándose, pues había quedado fisiológicamente afectada por aquella última caída alcohólica.
—Está bueno este ron —sentenció la mujer.
—No debí haberte tentado… Ese vaso es todo lo que te toca —advirtió él.
—Tranqui. Con esto me alcanza —admitió ella—. Para la circulación…
Él asintió.
—Se ve que te hacía falta… Bueno, ¿me vas a decir qué te pasa, lo que me querías decir?
Ella levantó los hombros y tomó otro sorbo de la bebida. Resultaba evidente que demoraba la respuesta.
—Nada. Un día de mierda… Bueno, otro más en este país de mierda que se va a la mierda. No importa… Dale, ahora come, que se enfría. —Se evadió, señalando los platos con el mentón.
Con las cucharas y auxiliándose con sus respectivos trozos de pan, Nora y Rodolfo comenzaron a comer el guiso, todavía tibio. A él le encantaba aquel plato, de un sabor tan preciso y una densidad suave que reclamaba una masticación delicada pero consciente de las ruedas del plátano que casi se deshacían en la boca y de los trocitos del quimbombó, blandos aunque siempre consistentes, con su esencial viscosidad. Sabía bien el guiso, aunque se echaba de menos la presencia de unas masas de cerdo que lo habrían acercado a la perfección.
Mientras comían, Rodolfo se dedicó a mirar a Nora. Hacía más de cincuenta años que la contemplaba con similares ansias e intenciones y, aunque hubiera deseado, preferido, querido dejar de hacerlo, jamás había podido evitarlo. Ahora, a sus sesenta y siete años y a los sesenta y cinco de Nora, él seguía haciéndolo y, muy perversamente, siempre procurando entrever por el escote o las bocamangas de la bata de casa los senos de la mujer, más densos que flácidos para su edad, coronados con unos pezones violetas que delataban sus mestizajes. Cuando lograba ese propósito, Rodolfo sentía las punzadas de un deseo atávico, pospuesto o reprimido, nunca mitigado. Unas ansias tan avasalladoras que, si la visión se dilataba lo suficiente, todavía llegaba a derivar en un goteo seminal y, aunque con menos frecuencia en los últimos años, en la compensatoria masturbación a la que, con la imagen de Nora entre ceja y ceja, se lanzó incluso en épocas de satisfacción sexual con sus esposas o con las ninfas ocasionales. Él, tan adicto a la práctica de la contabilidad, por vocación y oficio, nunca había intentado siquiera registrar las veces que, despierto o dormido, había eyaculado imaginando que acariciaba aquellos senos, besaba a la mujer, la penetraba por alguna de sus puertas.
Terminados los platos, con el vaso de ron en la mano, Nora quiso saber cómo había sido su último día oficial de faena. Él encendió uno de los diez cigarros que se permitía en el día desde que su amiga otorrino le recomendó dejar de fumar (ese era el octavo de la jornada, indispensable después de comer y más si tenía algo que beber) y trató de sintetizar un acontecimiento para nada satisfactorio.
—Una mierda —comenzó—. Todo el mundo parecía contento de que no fuera a trabajar más con ellos. Les da tremenda gracia que me jubile… El director municipal es el que más se alegra, el tipo nunca me tragó porque sabe que yo le sé… Y a nadie le importa que ya sea un viejo cagón y que mañana, cuando me despierte a las cinco de la mañana como todos los días, no sepa qué coño voy a hacer si no tengo que ir a esas oficinas asquerosas como he hecho desde hace cuarenta años nada más que para poner en las planillas de contabilidad los números falseados que me dan esos hijos de puta que se roban hasta las limallas.
—¿Y por fin sabes cuánto te van a pagar como retiro?
—No, nadie sabe cuánto va a ser con toda la rebambaramba que han armado con el dinero los comemierdas estos. —Y señaló hacia el techo, las alturas, los que mandan, los de siempre—. Parece que entre dos mil y dos mil cuatrocientos pesos. De igual. Una mierda.
—Una mierda —ratificó ella, y se empinó lo que restaba de su trago y soltó vapor—. Eso ahora es menos de diez dólares, y con lo caro que está todo…
—No alcanza ni para una semana… Después de oír tantos cuentos sobre el futuro, de casi cincuenta años de trabajo y hasta de una guerra por el medio de la que volví medio loco… Una vejez miserable… Qué desastre… Carajo, ¿cuántas veces hemos dicho ya la palabra mierda? Mierda y más mierda. Y siempre terminamos hablando de lo mismo, de «la cosa»…
Nora sonrió, asintió y, sin soltar el vaso, lo deslizó sobre la mesa en dirección a la botella donde aún había unos cinco o seis dedos de ron.
—Anda —pidió ella.
—No —dijo él.
—Sí, coño —clamó ella. Su voz tenía las modulaciones de una imploración.
—¿Qué te pasa a ti…? Nora, que te conozco —dijo él, y su afirmación tenía bastante fundamento.
Porque Rodolfo Santiago Bermúdez Páez había conocido a Nora Lara Herrera medio siglo atrás, cuando coincidieron como compañeros de aula al comenzar el onceno grado en el instituto preuniversitario de La Víbora, el concentrado estudiantil de ese nivel escolar más cercano a sus respectivas casas. Rodolfo tenía dieciséis años, uno y pico más que Nora, y estaban en el mismo grado académico porque él había repetido un curso en la primaria (no por burro, sino porque andaba más tiempo jugando beisbol que asistiendo a clases). Desde entonces, quizás también por ser los más aventajados alumnos del aula en matemáticas y física, hubo entre ellos una fluida afinidad, en cierto sentido competitiva. Y, simplemente porque en aquella época ella era así, ocurrente y divertida, Nora comenzó a llamarle Rodillo y él, que todavía era un joven sensible y ella una muchacha hermosa, se enamoró de Nora de un modo intenso, casi adulto. En cualquier caso, una pasión diferente de los varios enamoramientos adolescentes que había padecido, con o sin correspondencia.
Quizás la vida de los dos habría sido diferente —no: sin duda muy diferente— si aquel noviazgo, iniciado cuando ya languidecía el primer curso escolar y que solo llegó a las caricias de manos, caras, cuellos y senos por encima de la blusa en el desarrollo de los ocho besuqueos que Rodolfo sí mantendría contabilizados, no se hubiera pausado por la enfermedad de la abuela materna de la muchacha, que obligó a Catalina, su madre, y a Nora con ella, a trasladarse con urgencia al pueblito de la provincia de Las Villas donde vivía la anciana. Y como la señora no mejoraba y la estancia se prolongaba, al llegar el mes de septiembre y para que cursara el año, los padres de Nora decidieron que la muchacha matriculara el duodécimo grado en el preuniversitario de la localidad, que, por más señas, era de régimen interno y ubicado en plena campiña. Como solía ocurrir en casos semejantes y en aquella época, los novios se cruzaron varias cartas enviadas por correo postal, pues en la casa de la abuela ni siquiera tenían acceso a un teléfono —y Rodolfo tampoco lo tenía en la suya—. Y tanto extrañó Rodolfo a Nora que, para poder seguir viviendo, comenzó a visitar a Yolanda, una vecina de su barrio, tres años mayor que él y que siempre le había gustado por su exuberancia física. Y de pronto todo ocurrió con una lógica implacable: Yolanda lo inició en el sexo, y lo hizo con una furia y sabiduría que trastocarían cada una de las neuronas y hormonas del muchacho, hasta el punto de que dejó de escribirle cartas a Nora y creyó, con categórica convicción de adolescente con una erección perenne que cotidianamente había comenzado a recibir una solución muy satisfactoria, que Yolanda era el amor de su vida. Tal vez todo se habría resuelto como una fiebre erótica más o menos pasajera —algo complicado de superar habida cuenta de las mañas de una amante voraz y con recursos— si Yolanda no se hubiera quedado embarazada y, sin atender a razones, contra toda lógica pasada, presente y, sobre todo, futura, decidiera llevar a término la concepción.
A sus dieciocho años, con la bebé Aitana en sus brazos, Rodolfo se casó con Yolanda, que ya se había instalado con él en su casa. Unos meses antes, reclamado por la necesidad económica que de pronto lo había sorprendido en forma de paternidad inminente, el muchacho había dejado sus estudios y comenzado a trabajar como auxiliar de contabilidad en una fábrica de calzados, en el pueblo de Managua, y engavetado sus aspiraciones de licenciarse en Economía o alguna ingeniería. Desde entonces tuvo la sospecha de que su vida se había torcido, y esa percepción pronto se convirtió en certeza cuando descubrió tres grandes verdades: atribulado por un difícil ejercicio de convivencia cotidiana comprendió que en realidad no amaba a Yolanda ni Yolanda lo amaba a él, pero que, en cambio, él sí adoraba a su hija Aitana, y, de paso, que en realidad seguía enamorado de Nora y que —bueno, eran cuatro verdades—, sobre todo, la había cagado de mala y muy definitiva manera.
Cuando Rodolfo supo que Nora había vuelto a La Habana y a las clases en el instituto, avergonzado por su veleidad y sin otra alternativa aceptable, se impuso mantenerse distante de ella, si era posible, no verla nunca más. Y alejado de Nora estuvo más de cinco años. Con la distancia y el tiempo, Rodolfo casi logró olvidarla y el recuerdo de la muchacha se convirtió en una herida en apariencia cicatrizada hasta el día tan extraño y perturbador en que volvió a encontrarse con ella y la herida que suponía cerrada comenzó a supurar. Sin poder entender muy bien qué había ocurrido para que volviera a verla en la condición en que volvía a verla, Rodolfo comprendió de inmediato la magnitud del desastre que había propiciado, un desatino que estaría plagado de unas consecuencias que desde entonces los persiguieron y, como no podía dejar de ser, todavía los perseguían.
Porque Nora Lara Herrera reapareció en la vida de Rodolfo por el recodo más estrambótico: volvió como novia de Eugenio, conocido por todos como Geni, Geni Mala Cara, Geni Caballo Loco, un tipo avasallante, enérgico, un clásico macho alfa plus que por esa época drenaba su mucha adrenalina con brutales borracheras y los desmanes y carreras en que se enrolaba con sus socios moteros. El mismo Geni que, sobre todo y ante todo, era el hermano mayor de Rodolfo Santiago Bermúdez Páez. Y, siguiendo una lógica aviesa, poco después la reaparecida Nora, ya visiblemente embarazada, se convertiría, oficial y legalmente, en la esposa del turbulento Geni y muy pronto, además, en la madre de la niña Violeta.
—No, tú no me conoces, Rodillo. —Nora negó con la cabeza y reaccionó como solía hacerlo—. Nadie me conoce. Bueno, creo que ni yo misma me conozco —insistió la mujer, rejoneada por la última afirmación de Rodolfo.
—Está bien —admitió él. Quizás ella tenía razón. Existían varias decisiones y razones en la vida de su exnovia y por tantos años cuñada y vecina que él jamás se había podido explicar—. Pero yo sé que te pasa algo… ¿Qué? ¿Problemas con Violeta?
Nora negó otra vez con la cabeza, repitió el movimiento suplicante del vaso sobre la mesa y, arrinconado e intrigado, Rodolfo asintió. Vertió el resto del ron a partes iguales entre su recipiente y el de su cuñada.
La mujer levantó el vaso y miró la bebida a trasluz. Rodolfo comprobó cuánto la conocía: aquel gesto era el preludio de una explosión.
—Parecía que nunca iba a pasar, pero va a pasar, aunque no queríamos que pasara… Nada, Rodillo, que ya van a soltar a tu hermano —dijo, y bajó de un trago todo su ron.
—Pero… —Rodolfo sintió que las sienes le palpitaban, las palabras se le evadían—. ¿No le faltan dos años y…?
Ella negó y de inmediato asintió.
—Fumero me llamó esta mañana. Dice que a Geni le adelantaron la fecha. Porque ya no cabe un preso más en esa cárcel… Tu hermano sale la semana que viene, creo. Y dice que viene para acá.
—Por Dios —musitó Rodolfo, sintiendo cómo lo invadía un vapor malsano que le hervía en las orejas. Se le había disparado la tensión, seguro.
—¿Y qué más te dijo Fumero?
—Nada más lo que te dije. Y ya es bastante, ¿no?
Rodolfo asintió: sí, era bastante. Y más por lo fiable de la fuente de la información, porque desde siempre Raymundo Fumero había militado en el bando de su hermano, profesándole una impermeable fidelidad.
—Las cárceles están desbordadas desde hace mucho, Nora. Tiene que haber algo más… Y yo creo que… —Y se interrumpió en lo que se proponía decir porque se hallaba ante un dilema demasiado serio para resolverlo con una frase, y porque Rodolfo siempre había dilatado pensar en lo que, por lo anunciado, ahora ya iba a ocurrir. No, no se sentía preparado para volver a encontrarse con su hermano Eugenio, el violento, el aborrecible Geni, como lo llamaba en sus monólogos interiores. No estaba listo aunque ya hubieran pasado treinta años desde que Geni, en la última de sus peleas de borrachos, matara al padre de ambos de ocho martillazos en el cráneo.
Nora tenía razón: no podía quejarse de cómo estaban esta semana. Ya sabían que la próxima iba a ser peor.
…..
Según todo parecía indicar por lo conocido y como se había establecido incluso judicialmente, aquel 22 de marzo de 1992, luego de irse a los puños, Eugenio Bermúdez Páez había resuelto el dilema del día dando un paso más. A todas luces ya insatisfecho con los efectos de los improperios, los empujones y los puñetazos que, como otras veces, animaron la discusión entre padre e hijo, esta vez al parecer por un dinero para comprar ron, unos pocos pesos ya devueltos, o debidos, o no totalmente pagados, el hijo había concluido el debate martillando ocho veces, con lo que debía de haber sido una furia incontrolable y el drenaje de odios añejados, el cráneo de su padre hasta convertirlo en un amasijo de huesos, cartílagos y masa encefálica.
Como no hubo testigos y Geni jamás lo había contado, nadie hasta ese momento había sabido más detalles de cómo se había producido el crimen, y ni siquiera quién le debía dinero a quién o, incluso, si nadie debía nada, aunque sí se conoció la ridícula cantidad sobre la que se discutía: ocho pesos, como reveló un vecino que oyó gritar varias veces la cifra, pero el hombre ni se preocupó por los alaridos escuchados, pues ya estaba habituado a los frecuentes pugilatos entre aquel padre y su hijo.
Rodolfo, por su parte, siempre pensaría que los gritos de la cifra se referían a otra cuenta: la de los martillazos que su hermano le propinó al cráneo de su padre. Ocho.
2
La ciencia de la criminología ha establecido que, para perpetrar un crimen, quiero decir, un asesinato, se necesitan tres condiciones: un motivo, unos medios y la oportunidad. Y es cierto. Pero la experiencia de muchos años leyendo y escribiendo novelas policiales me ha permitido tener la rampante certeza de lo fácil que es cometer un asesinato y convertirte en un criminal. Y es que si no eres un asesino en serie, un homicida que actúa con premeditación o ese psicópata violento y sin contención que han puesto de moda las series de televisión y los malos escritores, por lo general las gentes de la realidad apenas necesitan la colisión de dos simples condiciones —una ya advertida por los criminólogos— para que alguien llegue a matar a una persona: tener el mentado motivo y, sobre todo, estar viviendo un mal día. Un mal día. Las elaboraciones más sofisticadas sobre estos desenlaces son si acaso recursos dramáticos de los cuales nos valemos los autores de novelas detectivescas. Sí, a veces bastan y sobran el motivo y el día jodido. El resto de los elementos en juego suelen ser circunstanciales, como también dicen los jueces en esas novelas y películas: el arma, el lugar del crimen, la ocasión precisa, los niveles de alevosía con los cuales puede actuar una persona cuando se desata el fuego de la conjunción de motivo y mal día, con o sin los otros posibles aderezos. Ni siquiera importa si se comete el crimen a plena luz o en las tinieblas de la noche, si eres un psicópata o un desesperado.
A Eugenio Bermúdez Páez, que, por cierto, tuvo además medio y oportunidad, por supuesto le sobraban los motivos, porque arrastraba una poderosa razón: era dueño de una rabia que se había enquistado en su alma y definiría su vida. Y, además, días malos, la verdad sea dicha, de esos días de espanto en que te dan ganas de matar hasta a tu padre, mi amigo Geni siempre tuvo más que suficientes.
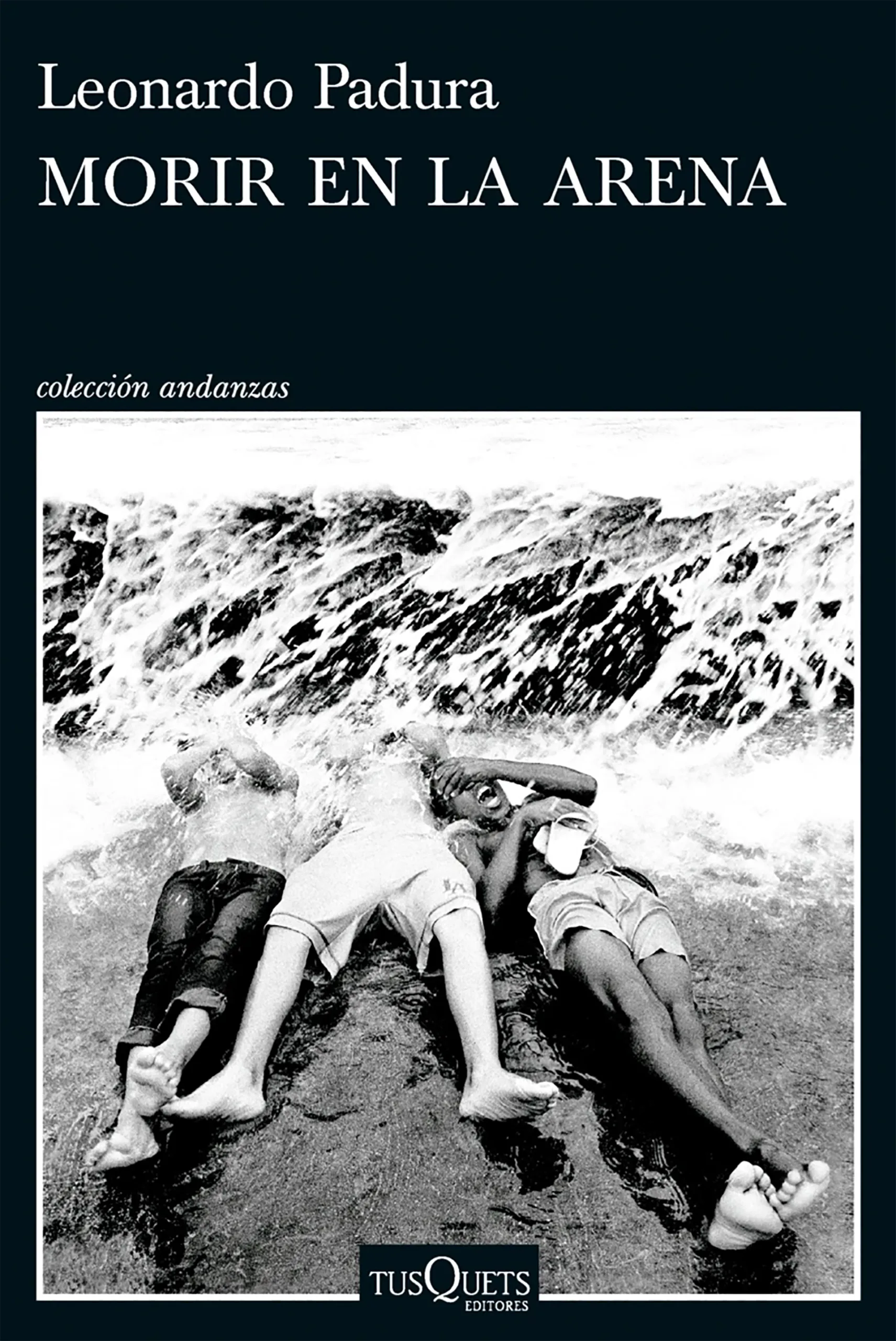
A Eugenio Bermúdez, siempre Geni, lo conocí mucho antes de que él cumpliera los catorce años y sufriera aquella tenebrosa revelación, cuando tuvo la abrumadora e irreversible conciencia de que, sin necesidad de demasiados esfuerzos por su parte, quizás por estar predestinado como dirán algunos (el hado), su vida sería un tremebundo y, sobre todo, un sangriento desastre. Los adjetivos son míos, escogidos a posteriori, pues a pesar de unos abultados antecedentes (el o los motivos) nadie habría podido imaginar, por aquellos tiempos de nuestra adolescencia, las magnitudes que alcanzaría el mentado desastre, las tremebundas acciones que lo aderezarían. Pero conocerlo con bastante intimidad, hasta el punto de haber sido, antes y después, no solo su mejor amigo sino incluso su más recurrido confidente y el depositario de su sombría promesa, ha sido uno de los eventos más extraños con que puedo adornar mi vida. Más aún, que antes de la explosión de todas las tragedias, a los diez años haya sido su compañero de pupitre escolar y a los catorce tuviera la alarmante certeza de que ese amigo y compañero iba a ser un parricida cuando, con la aterradora frialdad de lo inapelable, lo escuché jurar que un día iba a matar al hijo de puta de su padre.
—Es que ya lo sé, Ray, ya lo sé, lo sé, cojones, lo sé… —Y la pupila de sus ojos verdes casi desapareció mientras repetía su convicción—. Te lo juro por mi madre, un día lo voy a matar.
Cuando recuerdo esa confesión, en una retrospectiva que los hechos del futuro iluminarían con fuego, y consigo recuperar el tono de su voz, exhumar la furia de su mirada, siento que en aquel instante percibí cómo sus labios saboreaban la pronunciación de la sentencia, el poder que le otorgaba a su determinación el empleo del verbo auxiliar y el infinitivo, esa firmeza que le da al propósito por realizarse una punzante veracidad que no hubiera tenido un futuro simple: mataré…, que suena como algo posible, incluso lejano. No, no, él dijo: voy a matar, así de rotundo, inapelable, con esa inflexión descendente en la última sílaba que golpea… como un martillo.
¿El destino lo preparó todo? Quizás. Pero ¿solo el destino de Geni o también el mío? El caso es que fui testigo próximo, privilegiado y casi desde el inicio, de la gestación del devenir de Geni, esa persona con la que, por compartir cosas, tenemos la misma fecha y año de nacimiento. ¿Por qué Geni era, ha sido, mi sosias? ¿Porque yo pude haber sido él si hubiera tenido una vida como la suya?
…..
Al menos a mí, Geni nunca me confesó por qué decidió lo que decidió con tanta firmeza: hasta donde sé, la única actitud que asumiría sobre lo sucedido ese mal día sería guardar silencio, siempre silencio, desde el principio silencio, todo el tiempo silencio. No importaba quién le preguntara, cuántas veces lo interrogaran, que tal vez su versión de la historia le pudiera proporcionar atenuantes penales o el alivio que se supone que reporta una confesión. Él sabía que iría a la cárcel, que se exponía a una condena casi infinita y que tal vez nunca volvería a salir a la calle ni a ver el mar, como sí me diría. Durante la vista pública, resuelta en apenas dos días, siendo más Geni Mala Cara que nunca, él se limitó a repetir su nombre y, cuando le preguntaron cómo se declaraba, asintió con la cabeza. El juez optó entonces por el camino más expedito: le preguntó por segunda vez si se declaraba culpable o inocente, y él solo volvió a asentir. El juez, ya molesto, le advirtió que debía expresarse verbalmente, hablar. Y Geni asintió.
Porque desde aquel «mal día» su única compañía permanente ha sido un incombustible silencio. Y todo me indica que con ese silencio convivió hasta el último minuto del último de sus incontables días de mierda.
…..
Creo que todo sucedió porque debía suceder, se armó como no podía dejar de armarse: la cadena de una vulgar serie de casualidades y coincidencias como ha habido otras muchas, como las hay todo el tiempo, sucesos y encuentros que aceleran, asientan o tuercen los rumbos de nuestras vidas y al final las conforman. En fin, todo comenzó simple y llanamente provocado porque, empujada por la nueva responsabilidad laboral de mi padre, nuestra familia se trasladó a La Habana y recaló en una muy buena casa que le asignaron en el barrio. Por la ubicación de mi nueva residencia, para que concluyera el curso de 1964 me correspondió matricular en la misma escuela y ser enviado a la misma aula de quinto grado en que estaba Eugenio Fermín Bermúdez Páez, como pronto supe que se llamaba aquel estudiante de rostro enfurruñado. Y fue entonces, por pura cuestión de distribución espacial, por lo que la profesora me sacara del fondo del aula donde con toda discreción de recién llegado yo me había refugiado y me ubicara en el centro mismo del salón, compartiendo la mesa escolar con él, en el sitio que hasta dos días antes había ocupado el por esos días célebre Pelayo Arango. Insisto, porque este dato será importante (o eso creo): la razón de origen espacial que me puso en contacto cercano e inmediato con Geni Mala Cara —como en esa época todo el mundo lo llamaba porque sufrió de un acné juvenil prematuro y por la dureza de sus facciones y las ya fogosas reacciones de su carácter— y arrimó la primera piedra de una relación que se convertiría en íntima amistad, nada tuvo que ver con oscuras predestinaciones o conjunciones cósmicas. Y si tanto insisto en lo casual y no en los destinos marcados, no es por inclinación profesional, sino, y sobre todo, porque mi hijo Humberto, militante religioso que asegura saber algo del tema de los designios divinos, se haya decantado por la predestinación y me pusiera a pensar en oscuras confluencias. Porque mi hijo, muy convencido, afirma que desde la coincidencia de nuestra fecha de nacimiento, ocurrido además en el mismo hospital de La Habana, todo ya estaba programado, diseñado, conectado entre Geni y yo con todavía inescrutables intenciones. ¿Será posible? Bueno, al menos es dramáticamente cautivador y, por supuesto, suena literariamente atractivo.
—Ese asiento no es tuyo. Es prestado —escupió más que habló Geni cuando me acomodé junto a él.
—Bueno…, la maestra me puso aquí.
—Pero es prestado… ¿Cómo tú te llamas?
—Ray… Bueno, Raymundo Fumero. ¿Y tú?
—Eso a ti no te importa…
Fueron las primeras palabras que cruzamos mi compañero de pupitre y yo aquella mañana remota de 1964.
Que la maestra sentara al nuevo alumno matriculado en aquel pupitre «prestado» solo se debió a que el Vanguardia Escolar, Pelayo Arango, el anterior ocupante de ese sitio, no regresaría a clases en el resto del curso, porque una semana antes se había comportado como el guía de pioneros y estudiante destacado que era, engalanado además con el hecho de ser hijo de una madre presidenta de un entonces muy temible Comité de Defensa de la Revolución. La mujer, una verdadera bruja, perversa de nacimiento, era conocida en el barrio como Berta Metralleta por los méritos de su combatividad revolucionaria, vocación entonces tan de moda como el atemorizante uniforme de miliciana con que se ataviaba todo el cabrón día. La uniformada Metralleta, borracha de un poder y autoridad que se había asignado ella misma en el propicio marasmo de la vorágine revolucionaria, era un ser vil que disfrutaba haciendo vivir a todo el vecindario en el pánico de una delación por cualquier cargo, material o solo mental, que podía ser considerado incluso como un acto de contrarrevolución, la más temible de las acusaciones. Pero Pelayo eran también vástago de un padre secretario general de una sesión sindical obrera, Cándido el Cebú le decían (en voz baja), porque todo el barrio estaba al tanto de que la temida Metralleta le pegaba los tarros con Juan el Pirata, un carnicero tuerto que vendía carne de contrabando de la cuota, ya por esa época racionada, y organizaba en el patio de su casa peleas clandestinas de gallos, claro que con la venia de su empoderada miliciana amante… En fin, decía, que justo una semana antes de mi llegada a ese pupitre ocurrió que el ejemplar estudiante Pelayo Arango, de prestigiosa extracción humilde y obrera, como se recordó en un panegírico, había asumido por iniciativa propia la honrosa y patriótica responsabilidad de trepar por el asta para destrabar la enseña nacional atascada en lo más alto del palo erguido frente a la escuela y así hacer posible la correcta ejecución del Acto Cívico matutino. Ante los ojos de los casi doscientos estudiantes alineados en el patio, admirados todos por la combatividad patriótica de su compañero, modélico representante del Hombre Nuevo del Socialismo ya en ardua formación, se produjo entonces desde el extremo del asta el vuelo, propulsado con toda la fuerza de la gravitación universal, de la displicente bandera liberada y, superando en velocidad a la enseña patria, el de la anatomía del vanguardia Pelayo. La bandera, claro está, aterrizó intacta, pero Pelayo lo hizo con múltiples fracturas que requirieron varias cirugías y lo cubrieron de vendajes de yeso de la cabeza a los pies. Por su actitud y mérito político, apenas salido de su primera estancia en el quirófano, el casi desarmado Pelayo fue iluminado con la condición de Vanguardia Escolar Regional y se le concedió el privilegio de, sin necesidad de examinarse, tener todas las asignaturas convalidadas hasta el próximo curso. Y, en efecto, el muchacho no pudo incorporarse a clases hasta el inicio del siguiente año escolar, pero desde entonces el estudiante vanguardia nunca sería para nosotros Pelayo el Grande, o algo por el estilo, sino Pelayo Pata Tiesa, el mote que lo acompañaría por el resto de su vida o, por lo menos, hasta que años más tarde, medio loco y alcoholizado como muchos otros de mis contemporáneos, desapareció de nuestro radar, siempre con una de sus piernas a rastras.
Me extiendo en esta historia de heroísmo escolar no por deformación profesional de escritor, sino porque de veras creo que podría explicar algunas cosas. O no. Al menos da una imagen del ambiente de esos tiempos de efervescencia revolucionaria en que comenzó nuestra educación social y política. Aunque lo verdaderamente importante es que, vencidas ciertas reticencias de Geni Mala Cara ante un forastero como yo (un poco extraño, la verdad, pues yo no pegaba los mocos debajo de la mesa, no masticaba la goma del lápiz y, para colmos, le ponía acento a todas las palabras terminadas en ión), muy pronto, gracias a las ayudas que le di en los exámenes de Español e Historia, sus dos debilidades académicas (auxilio que le habría negado Pelayo, no por integridad ética, sino por hijo de su puta madre), Geni me abrió los poderosos brazos de su amistad y, al iniciarse el nuevo curso, el lugar en el pupitre compartido se convirtió en mi lugar.
Ser alguien cercano a Geni en aquel colegio y en esa época constituía un valioso beneficio, pues él era temido o respetado por todos y eso implicaba ganar su protección ante los habituales abusos de los alumnos mayores (en aquella época romántica había muchachos hasta de quince años cursando todavía el quinto o sexto grado). Pero, sobre todo, fue el principio de una relación al parecer improbable entre dos caracteres diferentes, que funcionó como un nexo de complementariedad. Porque Geni, tan avasallante en muchos de sus comportamientos, nunca asumió nuestra cercanía como una relación de poder, sino muy pronto como de complicidad, porque (así lo he entendido desde hace mucho) más que un acólito él necesitaba un compañero, y aún no sé bien por qué consiguió entreverlo en mí. Por eso, un tiempo después, ya nos considerábamos amigos, luego amigos íntimos y, por esa condición, tras una paliza especialmente cruel que le propinara su padre Fermín (el engendro de un motivo criminal), Geni me hizo incluso partícipe, por primera vez, de su precoz decisión de que un día iba a matar a su padre.
3
Rodolfo creía que si algo en el mundo todavía le pertenecía, eso era la casa. A veces se empeñaba en pensar que su hija Aitana también formaba parte de sus exiguas propiedades: esa hija en quien volcó todo su amor y a la que, por años, le dedicó lo mejor de su tiempo y educó con la cordura y coherencia de que fue capaz, procurando darle una vida normal, una certeza de futuro en una época en que aún se solía creer en la existencia de un posible futuro. La misma hija, ya convertida en una joven inquieta y bastante irreverente, a la cual en su momento Rodolfo apoyó en sus decisiones más drásticas, incluida su intención de emigrar. La hija a la cual, desde entonces, no se cansaba de añorar, con un sentimiento cada vez más desgastado, corroído por las implacables escofinas de la distancia y el tiempo. Porque Aitana hacía mucho ya era otras varias cosas más, no solo la hija a la cual prácticamente él crio desde el día en que su madre, Yolanda, la misma que tanto insistió en parirla y con su empeño trastocó varias existencias, se esfumó sin decir ni adiós cuando la niña tenía apenas dos años y jamás volvió a dar señales de vida.
Aitana era ahora una mujer de cuarenta y ocho años, con dos matrimonios fallidos a cuestas, una hija, Karla, de veintidós (furibunda independentista catalana y, por cierto, simpatizante de ciertas posturas derechistas de Aliança Catalana, y que, por ejemplo, hablaba horrores de esos emigrantes que reclamaban ayudas oficiales pero no se esforzaban por integrarse), y una casa (también ella tenía su casa, donde sí colgaban cuadros con dibujos y fotos) en la periferia de Barcelona y un trabajo como diseñadora que la satisfacía y la mantenía con cierta holgura. Poseía, en fin, una vida propia, una existencia en la cual Rodolfo constituía apenas una referencia afectiva de un pasado cada vez más remoto, pletórico de asuntos turbios. Esa era ahora la Aitana que, al cumplir sus veintitrés años, había decidido no terminar su carrera universitaria de Arquitectura para que, por el hecho de tener un título, las leyes del país no le impidieran salir de Cuba con un novio español. La misma a la que, desde entonces, su padre había visto solo en dos ocasiones, la última diez años atrás, cuando ella viajó a la isla con Karla para que la adolescente le pusiera un rostro de carne y hueso al retrato de su abuelo cubano. La indispensable Aitana a la que Rodolfo no se cansaba de agradecer, pues la mujer había asumido una responsabilidad filial e histórica: como tantos otros miembros de su generación con hijos en el exilio, muchas veces Rodolfo sobrevivía gracias a los envíos monetarios o materiales —las benditas «donaciones»— que, advertía la hija, ella hacía con gusto pero solo porque él era él, su padre, mientras proclamaba su rechazo por el país natal, convertido según ella en una satrapía, dictadura, tiranía comunista, un sistema que maltrataba a sus gentes, en resumen, un sitio que la deprimía, la enfermaba y al cual por eso le resultaba tan arduo volver, decía y repetía. Por todo eso a veces también él pensaba que Aitana —que no era tan de derechas ni tan independentista catalana como Karla— hacía mucho que había dejado de pertenecerle, al menos del modo en que antes le había pertenecido.
La casa, en cambio, siempre estaba allí, sin condiciones, sin opiniones, ni siquiera posibles y muy justificados reclamos de atención. La relación de Rodolfo con la casa era tan visceral, orgánica, que, de muchas maneras, la vivienda se iba pareciendo a él o, con más justicia, él se iba pareciendo a esa modesta edificación que, cuando él nació, existía hacía treinta o cuarenta años: ya no quedaban personas ni documentos que pudieran precisar su edad exacta, por lo que ahora Rodolfo la suponía centenaria. De maderas cada día más carcomidas, unas paredes de tablas que no habían recibido en mucho tiempo el beneficio de unas manos de pintura protectora (incluso si hubiera encontrado en alguna parte la pintura apropiada, le habría resultado imposible comprarla con un salario estatal) y cubierta con tejas francesas de barro, corroídas por la dilatada y agresiva intemperie tropical. Aun así la modesta vivienda había envejecido con dignidad, aunque el agotamiento físico iba dejando trazas cada vez más visibles y alarmantes en su estructura: grietas, goteras, tablas bajas podridas, ventanas que a duras penas encajaban en sus marcos, losas del piso porosas o quebradas. Achaques de la edad y los malos cuidados, como los que agredían a su inquilino. Pero la morada, que había soportado el paso de muchos huracanes más o menos intensos, era tan generosa que parecía dispuesta a mantenerse erguida al menos mientras su último propietario la requiriera. Después, muy posiblemente, implosionaría en el espacio y también en la memoria, como si nunca hubiese existido, como si la extinta y dispersa familia Bermúdez jamás hubiera vivido allí ni en ningún sitio.
El barrio donde se levantaba la casa era una periferia bastante apartada del centro de la ciudad cuando el abuelo Quintín Bermúdez compró la parcela pantanosa en la cual, con sus propias manos y habilidades, construiría la estancia. En aquella cuadra apenas existían entonces otras tres o cuatro viviendas, y solo una era de mampostería, una pequeña quinta, propiedad del boticario de la zona, que ocupaba la mejor esquina, la más fresca, la menos agredida por el sol. Como el terreno era tan poco atractivo, su precio resultaba casi ridículo y Quintín negoció un espacio doble, en total veinte metros de frente y treinta de fondo. Allí, sobre cimientos de piedras extraídas de la cantera cercana, erigió la morada de modo que, vista de frente, ocupaba la linde de la izquierda de la parcela, mientras a la derecha quedaba un espacio que servía de patio y donde ya en esos tiempos se elevaban un aguacatero y dos matas de mangos, de los llamados filipinos, unos árboles generosos de los cuales todavía sobrevivía un ejemplar de los filipinos, aunque cada vez menos productivo: los efectos universales de la vejez.
Cuando Rodolfo nació, la casa era un sitio quizás alegre, sin duda alguna concurrido, casi abarrotado de personal, pues mientras en una habitación dormían el abuelo Quintín y la abuela Flora, en la otra se arracimaban Fermín y Lola, el ya nacido Eugenio y luego el recién llegado Rodolfo. Mientras, en la sala, espaciosa, apropiada para su misión, la abuela Flora (que todo el tiempo oía en la radio programas musicales y novelas que formarían parte de la educación sentimental de Rodolfo, que era capaz de recordar las letras de cientos de boleros, mas no de cantarlos) había colocado su máquina de coser, un torso de maniquí, el troquel para forrar los botones con telas y los estantes para moldes, retazos, encajes, alfileres y cintas con que, gracias a la maestría de la señora para el corte y la costura, se completaba la economía familiar. El pequeño negocio implicaba, por supuesto, la frecuente presencia de esas mujeres locuaces y de todas las edades que le encargaban diversos modelos que, antes de terminar su confección, ellas debían probarse detrás de un biombo que estuvo colocado en una esquina de la sala, hasta que se descubrió que Geni había hecho unas pequeñas perforaciones en las tablas de la pared lateral para espiar a las semidesnudas clientas.
Ante tal escasez de espacio vital para una familia en crecimiento, el siempre abúlico Fermín, compulsado por el impetuoso Quintín, decidió al fin, con dolor del alma de cada miembro del clan, talar el viejo y generoso aguacatero para levantar en el terreno contiguo una edificación, esta sí de ladrillos y techo de hormigón, con dos habitaciones, cocina, baño y las intenciones de una terraza y un portal que, agotado el impulso del constructor (cuando el viejo Quintín se cansó de empujar y, es muy probable, también de pagar), solo llegarían a tener pisos de cemento pulido y cubiertas de tejas de fibrocemento (aporte tardío de Geni) que, esas sí, dos o tres veces volaron con el paso de algún huracán.
Cuando Rodolfo era niño, ya en la familia formada por tres generaciones se había bautizado la propiedad de los Bermúdez, distinguiendo una y otra edificación: la original, la de madera, la del taller de costura al que Flora había añadido un mostrador abierto hacia el portal para vender algunas bisuterías de quincalla y golosinas, era la casa; la otra, la añadida, la de Fermín, de paredes de ladrillos que no se repellarían hasta mucho tiempo después y durante años permaneció como chata por falta de portal, sería la casita. Y, por un arreglo familiar que nunca estuvo del todo claro o al menos no se manifestó de manera abierta, mientras Fermín, Lola y Geni se instalaban en la casita, Rodolfo permaneció alojado en el segundo cuarto de la casa, cerca de sus abuelos. Y quizás fue esa decisión familiar la que contribuyó a marcar los rumbos vitales de uno y otro hermano, desde siempre tan diferentes. O sin duda influyó, según lo pensaba Rodolfo, que se consideraba un privilegiado por tal distribución doméstica y por instantes hasta asumía aquella decisión incluso como una culpa.
Mucho antes de que Geni se instalara con Nora y su hija Violeta en la casita de Fermín y Lola, y por fin, entre un impulso y otro el joven repellara las paredes exteriores, el muchacho también decidió, para disgusto del abuelo Quintín, levantar en medio de la propiedad una barda de ladrillos de un metro setenta de altura. Desde entonces el impertinente parapeto impuesto por Geni dividía o separaba las dos moradas, dejando del lado de la casita el todavía abundante terreno del patio sombreado por los dos mangos filipinos y los nuevos frutales plantados por Quintín y Fermín (guayabos, anones, ciruelos), ese espacio que había sido el territorio de convivencia familiar. Allí una larga mesa de madera invulnerable, construida por Quintín, había sido el centro de las animadas y concurridas reuniones por cumpleaños o Navidad y, con sostenida constancia, ámbito propicio para los almuerzos dominicales, siempre de arroz con pollo, ensaladas de estación y postres caseros. Aquel encuentro semanal había constituido un rito que convocaba a toda la familia cercana, pues a ellos casi siempre se sumaba la tía Rosa, la hermana menor de Fermín, con su esposo Alberto y sus hijos Leonel y Asela, adolescentes cuando Rodolfo era todavía un niño. Rosa y su tropa eran la otra parte de la familia, y por esa época residían en el barrio de El Sevillano. Hasta que, como evidencia de que ya vivían en otros tiempos, un domingo de 1964 dejaron de asistir al encuentro filial. Como antes y después harían tantos compatriotas, Rosa y los suyos se habían largado unos días antes y por años los parientes que permanecieron en Cuba supieron que habían recalado en Union City, New Jersey, aunque luego de la muerte de los abuelos Quintín y Flora y la casi inmediata de la tía Rosa en un accidente de tránsito, ya ni se sabía adónde los otros habían ido a parar, como si hubieran sido arrastrados igual que el polvo atrapado por el viento.
…..
Después de soltar la información que la hostigaba y de beber su segundo y último trago de ron, Nora le había pedido a Rodolfo que dejaran para el día siguiente el escabroso tema de conversación sobre el regreso de Geni al ahora desvencijado mundo de los Bermúdez. Más precisamente, a la casita. Ella necesitaba hablarlo primero y mucho consigo misma y procurar tener algunas respuestas, sobre todo decisiones que ya debían ser definitivas. Entonces, sin que ella esperara cualquier consentimiento, Rodolfo la vio recoger sus platos y salir hacia la casita, y en esta ocasión se sintió aliviado con la retirada de la mujer, pues él también necesitaba meditar sobre el asunto que ahora los agredía y que, por desagradable, desde hacía tiempo tenía pospuesto: un problema de pronto desvelado con dos años de anticipación y que, para cumplir con alguno de sus muchos efectos posibles, ya presentía que le espantaría el sueño.
Fumándose el decimosegundo cigarro del día, sentado en el portal, a Rodolfo lo había sorprendido aquella evocación de lo que habían sido y significado la casa, la casita, la familia entonces numerosa y hasta el patio arbolado y sin barda divisoria antes de que comenzaran los más funestos desaguisados domésticos. Unos agrios debates promovidos, acumulados, engordados a lo largo de los años: peleas verbales y físicas, partidas casi siempre definitivas, muertes naturales y violentas, conflictos más o menos intensos a los cuales no se atrevió a sumar la lista de fracasos, traumas y frustraciones que habían adornado su propia vida en un país que, día a día, él percibía cómo se desintegraba mientras a gentes como él los abocaba a la pobreza. Porque ahora lo espoleaba, con perversa insistencia, la perspectiva de lo que podría ocurrir allí mismo cuando su hermano parricida se presentara con el clásico morral a cuestas y reclamara un espacio en el sitio donde, una tarde de marzo de 1992, se había concretado la tragedia.
4
Yo he sido la única persona de su pasado con la que Geni ha mantenido contacto a lo largo de sus años de encierro: esos que comenzaron siendo los veinte de la primera condena por homicidio a los que se añadirían otros doce por agresión, o sea, casi la mitad de su vida. A pesar de todos los reproches que le hicieron a Lola, su madre fue la otra persona que lo acompañó en los primeros años de su condena, y quizás la terminó de matar la certeza de que nunca volvería a ver a su hijo en libertad cuando Geni, por la agresión con lesiones a un custodio de la cárcel, recibió la pena adicional que elevaba su encierro a un total de treinta y dos años sin derecho a condicional, una condena que sumaría dos años más que una perpetua cubana. Y, claro, no debo excluirlo: el único de los otros viejos amigos de la escuela y el barrio que acudió a verlo a la cárcel fue su más encarnizado enemigo o, mejor debo decir, su más querido rival infantil: el inefable Pablo Reyes, alias «el Salvaje», el genio frustrado de nuestra camada.
Confieso que no sé si por la altruista fidelidad al amigo condenado por la vida antes que por la justicia, o empujado por la pena que me producía su ya prefigurada suerte en este mundo, o solo motivado por una tan natural como mezquina curiosidad de escritor interesado en los pliegues más oscuros de la condición humana (debo reconocer que, aun sin que haya sido mi propósito, es cierto que a veces me sentía una especie de Truman Capote tropical, dispuesto a entender para luego escribir), el caso es que por estos casi treinta años había ido al menos una vez cada doce meses a visitar a Geni y llevarle algunos alimentos y libros que endulzaran un poco su ergástula, porque, como a su abuelo Quintín, a ese Geni turbulento y también poliédrico siempre lo atrajo la lectura. Pero en cada ocasión había sido yo el que había pedido la visita, según mi estado de ánimo, mis sentimientos de culpa por tenerlo abandonado, o por simple hábito asumido y reforzado con el paso del tiempo, de tanto tiempo. ¿O me movió la posible existencia de esa conexión recóndita que tal vez haya existido entre él y yo y me inducía a seguirlo? No, no lo creo: la fidelidad es una cualidad humana, no una emanación cósmica.
El ciclo de nuestros encuentros a lo largo de estos muchos años solo se fracturó en el 2020, con las restricciones sanitarias de la pandemia, y en los dos años siguientes por petición de Geni, que rechazó mi propuesta de visitarlo, y entonces llegué a pensar que no volvería a verlo y me convencí de que ya nunca sabría esos inconfesados, iluminadores detalles de sus acciones. Por eso, cuando en julio de 2023 recibí su llamada y me pidió que en un par de días fuera a visitarlo, e insistió en que no lo decepcionara, al principio solo pensé que aquel reclamo entrañaba una señal de que el Geni de piedra se estaba derrumbando. Además —debo confesarlo— fui tan perverso que llegué a pensar que tal vez, al fin, Geni me convocaba porque me contaría esos reveladores detalles de una de las pocas cosas que nunca había querido confiarme (ni a mí ni, hasta donde sé, a nadie), sin duda la más dramática de todas sus actuaciones: toda la trama de cómo había sido la pelea mortal con su padre Fermín, por qué en lugar de uno o dos fueron ocho los martillazos y, lo más intrigante, conocer de una vez la razón de su blindado silencio sobre aquellos hechos. Y a la cárcel del Combinado del Este me fui, cargado con una bolsa de comida y otra de libros que ya había leído y entre los cuales iba, por supuesto, mi más reciente novela, La furia de los días, que, milagrosamente, el año anterior había logrado editar en este país donde escasean tantas cosas, incluida la esperanza, y donde tampoco podía haber abundancia de algo tan prescindible como el papel para imprimir novelas. Digo yo.
Desde hacía varios años las visitas a Geni se venían realizando en un salón donde otros presos también recibían a sus familiares y amigos. Antes, por largo tiempo, Lola y yo debimos verlo rejilla de por medio en unos cubículos destinados a los reos recalcitrantes, la mayoría de ellos sin derecho a rebajas de pena por ser considerados demasiado peligrosos para la sociedad.
Al entrar en el salón de visitas, luego de los humillantes cacheos reglamentarios (como si un viejo de setenta años fuera a llevar una ametralladora para facilitar la fuga del recluso), vi de inmediato a alguien que se parecía a Geni, de pie, mientras agitaba un brazo en el estanque de uniformes de un azul cada vez más desteñido. Desde ese momento advertí que los casi tres años transcurridos desde nuestro último encuentro habían hecho lo suyo, con mucho empeño, en el aspecto de mi amigo: había perdido peso y casi todo el pelo, la piel de su rostro tenía más pliegues y un tono cetrino, como de carne tumefacta, y la dentadura postiza que llevaba en la encía superior, además de oscurecida, parecía encajarle mal en su sitio. Incluso sus ojos habían perdido potencia: el verde de sus pupilas era ahora más desvaído, como la constancia de un enorme cansancio.
Y como su nueva ubicación nos lo permitía, nos abrazamos.
—Gracias, bro —me dijo, casi en su susurro, y ya no tuve más dudas: algo estaba muy jodido, quizás Geni estaba definitivamente derrotado. Porque sin poder precisarlo en ese instante, tuve una impresión que, luego de pensarlo bastante, se ha convertido en certeza: esa debía de ser la segunda vez en sesenta años que Geni me decía esa frase, «Gracias, bro». La otra ocasión había sido unas semanas después de coincidir en el pupitre escolar, cuando le pasé el chivo con las respuestas que le permitieron aprobar, con noventa y dos de cien puntos posibles, la prueba final de Español de quinto grado y me hizo su amigo, digno de ocupar un sitio junto a él.
—Nada de gracias, sabes que es un deber —dije, y pensando si esa debía ser mi primera pregunta por lo obvia que resultaba la respuesta, me decidí a hacerla, pues no tenía otra mejor—. ¿Cómo estás?
—Coño, Ray, ¿no me estás viendo? —Se pasó la mano por el cráneo, me mostró las manos con unas manchas oscuras y los antebrazos con hematomas.
—Más viejo, como yo —dije, ya sabiendo que había más.
—Sí, más viejo. Pero además casi muerto —agregó.
Y me contó entonces la razón de su llamada: saldría de la cárcel en dos, máximo tres semanas. Lo soltaban porque, como me enteraba en ese momento, tenía cáncer de páncreas. Ya no le pondrían más sueros citostáticos ni le darían más radiaciones, pues su proceso estaba en fase terminal. Lo soltaban para que se muriera por ahí, al cabo de los tres o cuatro miserables meses de vida que los médicos más optimistas le calculaban. Y, como no tenía otro sitio, pensaba volver a su casa.
—A la casita —me dijo.
5
A Nora siempre le había gustado mirarse en los espejos. Fue una afición que la atrajo desde niña, cuando, disfrazada con cualquier indumentaria, modelaba y hasta cantaba o actuaba por el placer de autocontemplarse. Mientras crecía, la pasión especular la acompañó en su evolución mental, hasta derivar en una necesidad exigente, erótica unas veces, existencial en otras muchas ocasiones: como en la historia de Blancanieves y su madrastra, ella podía interrogar al espejo, no precisamente mágico, aunque bastante locuaz. Por eso, cuando tuvo que irse del hogar familiar expulsada por los reproches de su padre y recalar con Geni y la pequeña Violeta en la casita de Fermín y Lola, entre las pocas cosas con que arrambló estaba el espejo enmarcado con maderas labradas, heredado de su abuela, y en el cual alcanzaba a verse de cuerpo entero.
Nora nunca había sido una mujer que se pudiera considerar hermosa, según los machistas códigos cubanos que implicaban no solo la armonía facial, sino las proporciones (las grandes proporciones, preferiblemente) del culo y las tetas, la generosidad de las caderas, sin descontar el volumen genital, por supuesto. Pero, en su armonía, Nora siempre había sido bella, y lo era de un modo enervante cuando Rodolfo la conoció en la flor de sus quince años (él nunca había visto a una muchacha con tanta vida en la mirada) y más aún cuando se casó con Geni, ya embarazada y en la plenitud femenina de sus veintidós. Incluso, a sus más de sesenta, cuando su vida de noria (quizás condenada por el significado de su nombre) amenazaba con dar otra vuelta, Nora todavía sostenía una apacible belleza, aunque hacía ya mucho que no tenía la misma expresión de brillante vitalidad en su mirada, porque a la joven que una vez se comportó con rebeldía y creyó tener apetito como para devorar el mundo, la vida y su tiempo la habían traicionado, golpeado, decepcionado. ¿Incluso domesticado?
En su juventud, cuando más le gustaba mirarse en los espejos, desnuda o vestida con los modelos que se probaba antes de tomar una decisión sobre sus atuendos, Nora tenía una abundante mata de cabellos gruesos, color castaño oscuro, con unas ondas provenientes de África que le daban a su melena volumen, gracia y movimiento. El cuerpo, más bien delgado, describía formas y curvas muy precisas, ajustadas, en las que destacaban la dureza erguida y apretada de las nalgas, mientras sus senos, coronados con unos espléndidos pezones rojo púrpura, parecían pequeñas elevaciones compactas, con aspiraciones de tocar el cielo. Pero el rostro ganaba en la competencia de atributos apetecibles: de su padre blanco, nieto de un chino, había heredado los ojos con el iris color café y levemente almendrados, y de su madre mulata, los labios gruesos y encarnados (de la misma coloración y textura de los pezones y los labios vaginales), y de la mezcla de genes de ambos progenitores, quienes a su vez portaban genes entreverados, el tono sombrío de una piel tersa, resistente, elástica que, con notable fortuna e incluso pocas arrugas, conservaría más allá de los sesenta años.
Uno de los varios novios que la muchacha tuvo entre el frustrado enamoramiento con el tímido e inconsistente Rodolfo y el inicio de su relación con el avasallante motero Geni, era un aficionado a la fotografía que vivía pegado a su camarita Leica y al cual Nora le pidió que la captara desnuda, contemplándose en el espejo de su habitación. Todo un rollo de treinta y seis exposiciones, convinieron, ella posando de frente y de espaldas, nada pornográfico, ni siquiera con acento erótico, más bien antropológico y documental. De ese rollo ya revelado ella escogería dos imágenes para imprimir y luego quemarían el negativo. Las dos instantáneas al fin impresas, las que ella había considerado las más favorables, congelaron la belleza sin mácula de sus veinte años, aunque el transparente propósito original del documento gráfico resultó tener un fogoso carácter sensual. La picardía de su sonrisa daba a la revelación coqueta de su intimidad ese toque sutil e intencionado de placeres posibles, aunque lo más delator de su condición estaba en su mirada atrapada en las fotos, desafiante, segura, retadora, viva. Salvo ella y el novio fotógrafo, pronto desechado por comemierda (acusación de Nora), nadie nunca había visto esas imágenes, tomadas cuarenta y cinco años antes, hasta que, para echar cerrojos en el proceso en que se había trastocado su vida, pensó lo bien que estaría mostrarle las fotos a Rodolfo, solo para que su cuñado tuviera una noción más exacta de lo que se había perdido, por cobarde, por comemierda (acusación, o mejor, convicción de Nora, pero también de un nutrido colectivo de amigos y conocidos de Rodolfo).
Recién salida de la ducha, antes de ponerse el blúmer, cubrirse con la bata de casa de tela agotada y de servir el pozuelo del recién cuajado quimbombó con plátano maduro que minutos más tarde le ofrecería a Rodolfo, Nora se había parado frente al mismo espejo de siempre, la piel desnuda todavía húmeda, el pelo recién lavado, olorosa a jabón, champú, acondicionador, cremas hidratantes, talco perfumado y colonia —todos obsequios que su hija Violeta, por alguna vía, le hacía llegar desde el más allá—. Observó su cuerpo, con sus atributos mellados por el implacable desgaste del tiempo, pero no lo hizo para contemplar los restos todavía muy satisfactorios de su belleza, criticar los deterioros sufridos (senos crecidos, pubis menos poblado, grasa en la cintura, unos pliegues en el cuello) o intentar recordar qué tiempo llevaba sin usar ese cuerpo en una actividad sexual que no fuese una masturbación por cuenta propia que no tenía ánimos para practicar en ese instante, sino para así, desnuda ante sí misma, atreviéndose a contemplarse, preguntarse qué coño iba a hacer ahora con su existencia. O más bien qué podía hacer. Porque para ella la vida había sido un combate desigual librado contra unas fuerzas avasallantes que, en cada ocasión que ella se erguía, la golpeaban hasta lanzarla a la lona, y cada vez le resultaba más difícil volverse a levantar para, ella ya lo tenía asumido, con toda seguridad verse sometida a otro castigo, a otra golpiza. Y el resultado era que ahora llevaba veinte años en pausa, en algo así como una hibernación de sus necesidades, movida apenas por la inercia descendiente del tiempo.
* * *
MORIR EN LA ARENA de Leonardo Padura
Cortesía Tusquets



